
John Stuart Mill, filósofo inglés del siglo XIX, elaboró la teoría ética conocida como "utilitarismo".

Para el utilitarismo lo bueno es lo útil y lo útil es lo placentero o lo que nos lleva hacia el placer. Como Aristóteles, Mill consideró que todas las personas buscan ser felices. Y relacionó la felicidad con el placer. Las acciones son buenas si tienden a promover la felicidad y son malas si producen lo contrario de la felicidad, es decir, el dolor. La felicidad es el placer y la ausencia del dolor; la infelicidad es el dolor y la ausencia del placer.
Todo lo que desamas lo deseamos porque es placentero o porque es un medio para eliminar el dolor y producir placer. Pero no todo placer es deseable. Hay placeres fugaces que terminan produciéndonos dolor, por ejemplo, un placer que perjudica la salud. La salud es un placer duradero y es preferible a placeres momentáneos e intensos que nos la quitan.
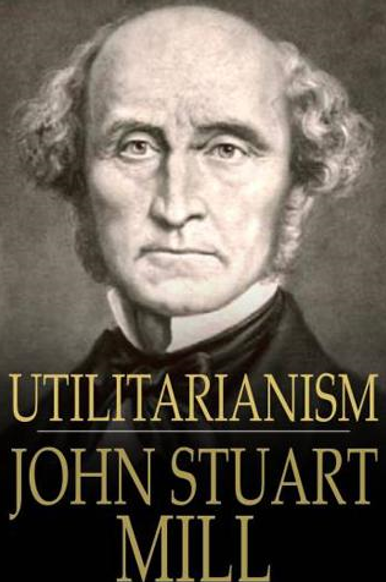
Para Stuart Mill, los placeres se pueden diferenciar según su calidad: hay placeres bajos y placeres elevados. Los placeres bajos son, en general, los placeres corporales. Los placeres elevados están referidos a nuestras capacidades creativas e intelectuales. Los placeres suscitados por el estudio, la lectura, el ejercicio del pensamiento, la investigación, la creación o la contemplación de una obra de arte son placeres duraderos y estables que producen una satisfacción más plena que la producida por los placeres fugaces e inestables.
Frente a los que opinan que la felicidad es inalcanzable, Mill responde que es alcanzable siempre que no se la considere como una vida en continuo éxtasis, sino como una vida con momentos de exaltación, con pocos y transitorios dolores y muchos y variados placeres. Además, la utilidad como principio no sólo incluye la búsqueda de la felicidad, sino también la prevención o mitigación de la desgracia.
Desde este punto de vista, la medicina es buena en sentido moral pues ayuda a prevenir el dolor o a mitigarlo. La posición de Stuart Mill da lugar a la defensa de la lucha contra calamidades que son fuentes de sufrimiento físico y mental, como la pobreza, la enfermedad o la malignidad.
Hasta aquí parece que el utilitarismo propone que cada uno busque su felicidad sin importarle lo que suceda con los demás. Sin embargo, el principio utilitarista propone que toda persona se ocupe al mismo tiempo, tanto de la promoción de su felicidad particular como del incremento del bienestar general -de todos los seres humanos, contribuyendo así a la producción de la mayor felicidad total. Según la teoría utilitarista, debemos actuar procurando lograr la mayor felicidad posible para la mayor cantidad de gente posible. Por eso, Mill pone énfasis en la necesidad de que la política y la educación nivelen las desigualdades y generen en cada individuo un sentimiento de unidad con todo el resto, es decir, que no se piense en el beneficio personal sin incluir a los otros en ese beneficio. En otras palabras, que se subordine la felicidad individual a la felicidad general, pues la felicidad general garantiza la individual.
El utilitarismo es una ética que considera que la finalidad de la acción humana- específicamente la felicidad que se consigue a través de las acciones humanas- está vinculada a la realización de acciones útiles, las cuales se han de medir por las consecuencias que provoquen felicidad en nosotros y, sobre todo, en la sociedad. Podríamos definir al utilitarismo como la ética que afirma que todo es útil para ser felices.

De esta manera, el utilitarista no descarta el sacrificio de la felicidad personal en pos de una felicidad más amplia. El sacrificio es noble si tiene como fin promover la felicidad de los demás, pero no tiene sentido el sacrificio que no tenga en cuenta este fin. El sacrificio no vale por sí mismo, no es un fin en sí mismo. El mártir o el héroe se sacrifican en aras de algo que aprecian más que su felicidad personal; ese algo es la felicidad de los demás. No se sacrificarían si creyeran que ese renunciamiento produciría en el prójimo una suerte igual a la suya. Merecen honores quienes renuncian a la felicidad personal para aumentar la felicidad del mundo, pero no merecen honores quienes se retiran del mundo para vivir una vida sacrificada (como los ascetas) pues ese sacrificio no tiene ningún sentido. Un sacrificio que no aumenta ni tiende a aumentar la suma total de la felicidad es un desperdicio.
¿Qué se debe tener en cuenta para determinar si un acto es bueno o malo? Para la postura utilitarista, fundamentalmente se deben medir las consecuencias concretas de ese acto. No interesan los motivos del acto sino sus resultados. Si alguien salva a una persona que se ahoga, ese acto es bueno, aun si la persona que lo realizó lo hizo para cobrar una recompensa.
Por esta razón, hay actos que habitualmente podrían considerarse como malos pero que, en determinadas situaciones pueden ser buenos. Por ejemplo, mentir suele ser un acto malo pero la mentira piadosa puede ser buena. Si se miente para conseguir algún fin útil para nosotros o para los demás, por ejemplo, si se miente para salvar la propia vida o para salvar de una desgracia a otros o para no dar noticias malas a una persona gravemente enferma, ese acto puede ser considerado bueno. Por supuesto, el cultivo de la veracidad es lo que más puede servirnos a nosotros y a la comunidad. Pero esta regla, como cualquier otra, admite excepciones. Lo que es justo en casos ordinarios, no es justo en un caso particular. En determinadas circunstancias, la mentira puede producir más beneficios que daños. En ese caso, la mentira no sería condenable sino recomendable.
¿Cómo sabemos cómo actuar en cada situación particular? Es cierto que cada situación es única pero también es cierto que existen situaciones similares que nosotros hemos vivido o que han vivido otros antes que nosotros. Las experiencias de nuestros antepasados nos han ido mostrando las posibles consecuencias de las acciones.
Prof. Lic. Claudio Andrés Godoy
